El significado etimológico de las palabras ayuda siempre a comprender la intensidad de las mismas, su corazón cognitivo, es decir: a entender su alma. Lo que está escondido en ellas, lo que evocan, recuerdan y donde nos transportan a lo largo de la historia. Su núcleo, y sus matices. Corromper es una de esas palabras. De origen latino, significa «destruir», «arruinar», «enturbiar», «echar a perder», «seducir», «sobornar», «falsificar», «viciar», «depravar». Es, pues, considerable la cantidad y diversidad de acepciones que los clásicos latinos emplearon en relación a esta palabra, según los contextos en que la usaron. Del verbo corromper derivan otras palabras como «corrompido», «corruptible», «corruptor», «corrupto», «corruptela».
En latín, «Com» (con) y «Rompere» (ruptura), significa literalmente «con ruptura». Es la profundidad de esta palabra perversa y destructiva. Rompe la ley, la conciencia, o la ética. Y, al romperla, la pudre, la destruye. Pero ¿dónde empieza la corrupción en la vida pública? ¿En el corrupto o en lo corrompido? ¿En el delito o en las condiciones morales y públicas que, individual o colectivamente, favorecen o permiten las corruptelas? ¿No deberíamos, pues, poner más el acento en las corrupciones morales previas que anticipan o explican las corrupciones materiales?
Paradójicamente, España padece un nivel bajo de corrupción, en términos comparados, aunque eso no es lo que piensa la ciudadanía: la percepción mayoritaria se impone, alimentada recientemente por la irrupción de la corrupción vinculada a personas clave de nuestra arquitectura de confianza democrática. Estamos hablando de casos obscenos y escandalosos en el ámbito de la Jefatura del Estado y de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a los que hay que añadir los de los partidos políticos, donde algunos tesoreros, en vez de proteger y cuidar, saquean. Los casos se convierten en escándalos cuando quien comete la falta actúa en sentido diametralmente opuesto a sus obligaciones. Y en lugar de evitar el delito, lo comete. Esto es lo que irrita, desconcierta y subleva.
Existe la suposición de que las leyes —más leyes, y más severas— resolverán este problema. Es cierto que siempre se necesitan mejores leyes, las más eficaces, pero la realidad es otra: el descrédito no viene por la inexistencia de normas y reglas, sino por el incumplimiento descarado de las mismas o, incluso, por el uso fraudulento de la norma para ejercer una praxis que destroza la coherencia mínima entre lo que se dice y lo que se hace. La lucha contra esta lacra es un esfuerzo que debe contemplar toda la cadena de valor democrático y de garantías públicas: la norma (la ley), la pedagogía (la comunicación) y la praxis (la ética).
Los costes económicos de la corrupción política, en concreto, son elevados; pero los morales y los de confianza son, todavía, más relevantes e importantes. El combate contra la corrupción no puede ser solo competencia de la justicia. El desafío, desde la ejemplaridad pública, exige prácticas y comportamientos. Actitudes y medidas. Coherencias y sentencias. Los informes del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales sobre la regeneración democrática (febrero de 2013) y el Informe de la vicepresidencia del Gobierno sobre la regeneración democrática, con 40 medidas anticorrupción (septiembre de 2013) que precedieron a la aprobación de la Ley de Transparencia (diciembre de 2013), ya apuntaban a un elemento central del combate contra la corrupción: la necesaria continuidad entre la ejemplaridad (personal), la denuncia (cívica), la vigilancia (policial) y la sanción, y el castigo (judicial).
Para abordar razonablemente el problema de la corrupción política conviene huir de generalizaciones y tópicos. Es preciso adoptar un punto de vista amplio para comprender el alcance de lo que llamamos corrupción política. Lo relevante, desde el punto de vista de la política, es el comportamiento de las instituciones y de sus representantes. Un comportamiento sometido a unas reglas… y modulado por una determinada cultura política, partiendo de un principio básico que hay que tener siempre presente: el sistema democrático se basa en la desconfianza hacia el poder y su organización está orientada a evitar los abusos de los gobernantes y de los representantes.
Así pues, las instituciones democráticas (Parlamento, Gobierno…) y sus agentes (representantes y partidos políticos) están sometidos al imperio de la Ley, a una reglas que, además de prever su organización y funcionamiento, contienen normas para limitar su poder y evitar posibles abusos. De ello se deduce la importancia de la regulación para prevenir y castigar, en su caso, el eventual desvío de poder que supone la corrupción. De ahí la importancia de contar con una regulación de calidad y unas instituciones capaces y eficaces en su aplicación. Pero tanto o más importante que la regulación es el espíritu que infunde vida a un sistema democrático. Un espíritu reflejado en una tradición y una cultura políticas. Es, precisamente, el poso de hábitos, rutinas, prácticas cívicas lo que acaba por determinar la calidad de un sistema democrático.
Para afrontar la imprescindible renovación del sistema político, para recuperar la legitimidad del sistema democrático, de sus instituciones y de sus actores, son ciertamente necesarias una serie de reformas. Si el objetivo perseguido es contar con un sistema político que represente adecuadamente a la ciudadanía, que actúe eficazmente para promover el bien común, el interés general, y que, a su vez, evite la extralimitación del poder político, será necesario que el ejercicio de este poder esté sometido a un control democrático real, que funcione el equilibrio de poderes (check and balances).
Hoy en día ello supone contar con unas instituciones y unos agentes políticos abiertos, que apuesten por la máxima transparencia posible en el desarrollo de su labor («El mejor desinfectante es la luz del sol», Louis Brandeis) y que se sometan a un ejercicio riguroso de rendición de cuentas. Cuando se apela a la responsabilidad y a la ejemplaridad de los poderes públicos y de sus servidores no hay mejor respuesta conocida que la acountability.
La corrupción es un delito, sí; pero el combate central contra esta gangrena es de cultura política, y su desafío es de naturaleza moral. ¿Dónde empieza la corrupción? En nuestra cabeza, antes de llegar a nuestro bolsillo. ¿Más leyes? Sí. Pero, sobre todo, más ética política y moral cívica. No hay otro camino.
Publicado en: revista Ethic (26.06.2014)





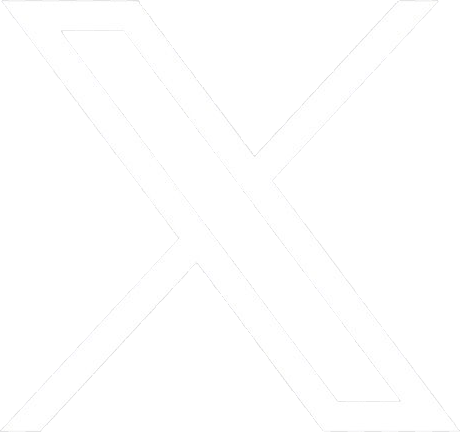






me gustan sus temas son muy interesantes, y se parecen en muchas cosas de mi pais soy de la rep.dominicana