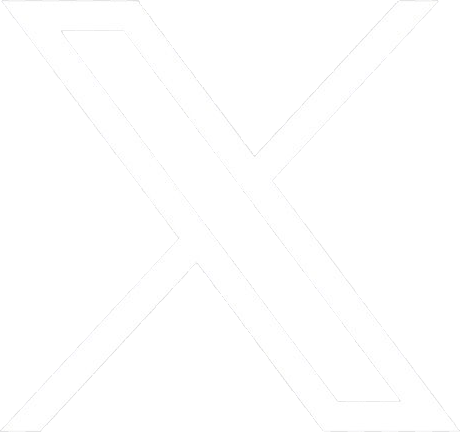La confesión de Jordi Pujol tendrá cuatro consecuencias: fiscal, quizá penal, política y moral. Pero aún más devastadora puede ser una quinta: la instauración de un clima de sospecha generalizada que pudiera desbordar —y desbocar— el marco político catalán (a sus protagonistas actuales y a sus instituciones e instrumentos de acción y gestión políticas). La sospecha es mucho peor que la certeza, por desgarradora que esta sea. La verdad tiene límites y perímetro. Pero la sospecha contamina, degrada, corrompe la credibilidad y la confianza y crea una atmósfera de provisionalidad absoluta. Nadie se fía de nadie, porque nada es seguro (cierto) y, por lo tanto, definitivo.
Las sospechas, en este caso, son múltiples y alteran —con un juicio sumarísimo— la tradicional actitud permisiva y tolerante hacia el relativismo moral y el culto a la apariencia pública de una parte de nuestra cultura política. La confesión de Jordi Pujol deja en evidencia su doble moral, invalidando gravemente su trayectoria. Pero también, se revela que entre el silencio y la hipocresía social,y la complicidad hay una capa muy delgada, frágil y transparente.
Los «filósofos de la sospecha» es una expresión utilizada por el filósofo francés Paul Ricoeur para referirse a los tres pensadores del siglo XIX que descubren las falsedades escondidas sobre verdades artificiales y convenientes: Karl Marx desenmascara la alienación social; Sigmund Freud pone al descubierto los disfraces del inconsciente reprimido; y Friedrich Nietzsche cuestiona los falsos valores. Ahora nos pasa algo parecido. Pero en vez de la filosofía, entramos en la política de la sospecha.
La confesión de Jordi Pujol podría obligar a revisar la historia reciente de Cataluña. Y, seguramente, a reinterpretarla. Una nación que ha hecho de la memoria histórica una señal de identidad no puede ahora pasar de puntillas. Esta revisión es, seguramente, imprescindible —y dolorosa— porque se trata de un fraude fiscal y político de más de tres décadas, que afecta a un liderazgo que convirtió en ideología del poder (el pujolismo) el propio nombre de su artífice; que hizo del pragmatismo posibilista la esencia de la política; que consiguió fundir, hasta la confusión, el país con un partido y un personaje; y en un momento crucial de la historia del país, es decir, la transición. Todas estas supuestas virtudes —y defectos— aparecen hoy como sospechosas tras esa confesión.
La sospecha podría corroer también el aura de superioridad estética y moral de parte del catalanismo político que ha visto en la figura de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña un liderazgo político y ético, inseparables entre sí y de contorno casi místico, alimentados, a lo largo de la historia reciente, por la tragedia, el martirio, el exilio o la represión. Finalmente, deberemos no olvidar nunca que las injusticias y los agravios —reales— que padece Cataluña no nos convierten, automáticamente, en ciudadanos justos o mejores, aunque tengamos la razón o el poder.
La sospecha se extenderá, además de a los cómplices materiales, a los que conocieron parcialmente los hechos, intuyeron los métodos, ignoraron las evidencias o aplazaron sus responsabilidades. En cada caso, por cálculos interesados o conveniencias de todo tipo. También por debilidades. Y cuando la sospecha es generalizada, no hay límites claros ni definidos. Aquí está, posiblemente, la gravedad adicional de la confesión de Jordi Pujol y sus intereses, hoy parcialmente al descubierto, que pudieran ser como una metástasis política demasiado extendida como para que sea fácil aislarla, extirparla o contenerla.
Cataluña y la política catalana necesitan pasar de la sospecha a la certeza. Es urgente y terapéutico. El proceso dependerá de este otro proceso. Sin terapia, no hay cura. Tenemos que saber si cuando hablábamos de oasis catalán era un espejismo —como parece— o una realidad paradisíaca ficticia de dimensiones hoy desconocidas. Una nación no puede crecer —ni resistir— sin la verdad. Lo que nos ha pasado no es un tema menor, ni privado, ni íntimo. Necesitamos disipar dudas, temores y sospechas en el Parlament y en todas las instancias, privadas y públicas, donde se haya infectado la confianza ciudadana respecto a lo público. O el ambiente enrarecido nos intoxicará gravemente.
La respuesta democrática a este clima viciado no puede ser otra que el funcionamiento oxigenante de nuestras instituciones y prácticas políticas, evitando el riesgo de una fase de purismo moralista tan fariseo como melodramático, así como una deslegitimización global de ideas o valores. Hoy, lo patriótico (y democrático) es saber la verdad, no ignorarla, minimizarla o reinterpretarla. Es decir, que la justicia haga su trabajo con celeridad, que Hacienda combata el fraude sin distinción, que los medios no sean dóciles ni complacientes, que los partidos sean radicalmente transparentes y que los electores sancionen. Que cada palo aguante su vela. O no hay travesía alguna, ni a Ítaca ni a la costa más próxima.
Publicado en: El País (14.08.2014)
Fotografía: Shalone Cason para Unsplash