El concepto de campaña permanente no es nuevo, ni mucho menos. A mediados de la década de los setenta, Patrick Caddell trataba de explicar al presidente Jimmy Carter la importancia de que un gobierno estuviera en campaña continua si quería conservar el apoyo popular. Algunos años después, Sidney Blumenthal redefinía la idea y lanzaba The permanent campaign. En este libro se describía la campaña permanente como «el fenómeno en el que gobernar se vuelve una campaña perpetua».
El concepto, en sus primeros años, no tuvo gran repercusión. Fue a partir de los años noventa, cuando Bill Clinton decidió conservar su war room de campaña y rodearse de un considerable número de asesores —el mismo Blumenthal se sumó a su equipo en 1997—, cuando comenzó a hablarse de la campaña permanente. Un comité de expertos en estrategia y demoscopia asesoraba a Clinton hasta en las decisiones que parecían más banales… como sus vacaciones.
La anécdota cuenta que, para sus dos últimas vacaciones como presidente, sus asesores encargaron una encuesta para concretar el destino de estas. El resultado: la familia Clinton debió dejar de visitar una elegante isla de la costa este, como venían haciendo durante algunos años, para pasar a los paisajes montañosos de Jackson Hole, en el estado de Wyoming. La maniobra culminó con una foto de Clinton montado en un caballo y luciendo un sombrero de vaquero.
Con el paso de los años, analistas y académicos fueron identificando campañas permanentes en muchos otros gobiernos nacionales (Tony Blair, Silvio Berlusconi, George W. Bush, Barack Obama, etc.). La campaña permanente se instituyó como la respuesta de los gobiernos al debilitamiento de la identificación y afiliación partidaria, como la reacción política a una ciudadanía que se volvía cada vez más independiente y volátil. Los gobiernos encontraron en la campaña permanente una forma de conservar el apoyo conseguido en las elecciones y/o de conseguir nuevos.
Las elecciones dan legalidad, no legitimidad. Día tras día se ven obligados a conquistar las tan necesarias mayorías cotidianas. Dick Morris, otro de los asesores de Clinton, lo explicaba de la siguiente manera: «Un político no solo necesita apoyo público para ganar las elecciones, lo necesita para gobernar. Quien no calcula cómo mantener su apoyo todos los días y sobre cada tema, casi inevitablemente caerá». Esto supone que la comunicación gubernamental no puede ser meramente informativa, sino que también tiene que tender a la persuasión. En esta visión, la campaña permanente se entiende como la forma que tienen las administraciones de comunicar sus decisiones, acciones y promesas en el período entre elecciones. Es la gestión de la comunicación vinculada a la gestión política.
Los gobiernos necesitan comunicar lo que hacen. Dos principios, devenidos clichés, lo explican mejor: «si haces algo, comunícalo» y «si no comunicas, no existes». Se produce un círculo vicioso: si los gobiernos no comunican, los ciudadanos no se enteran y los gobiernos pierden su legitimidad. La comunicación no tiene que verse como una herramienta, sino como una parte inherente de la política y de la gestión de la política. Ya no puede concebirse la política sin comunicación. Globalmente vemos cómo el esfuerzo de la política por mejorar en comunicación redunda en políticas de transparencia y rendiciones de cuentas, parlamentos abiertos, etc. Por otra parte, una campaña permanente que busque las mayorías —que son necesarias para asegurar la gobernabilidad— no implica, obligatoriamente, ni un abuso de la propaganda política, ni una espectacularización de la política.
Esta comunicación permanente debe estar orientada a la conversación permanente. Y a la construcción de un relato integrador que dé sentido, enmarque y proporcione interpretación. El relato político debe permitir una interpretación serena sobre las causas, una reflexión profunda sobre los porqués y una pedagogía inclusiva e integradora sobre las respuestas. Hay que volver a hacer pensar a la ciudadanía sobre de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Y qué podemos hacer, con quién y cómo para cambiar el curso inexorable de los acontecimientos. También debe contribuir a dar una visión moral y ética del compromiso individual, de cada uno de nosotros, en el horizonte colectivo. El relato político debe emplazar a los ciudadanos a pensar y a comprometerse.
La política es pedagogía. Muchas de las reformas o las iniciativas políticas de los gobiernos no se pueden hacer sin la comprensión, el esfuerzo y la concertación colectiva. Para ello, para continuar haciéndolas, hay que sumar mayorías sociales. Una buena comunicación política hace posible la acción política. Sin pedagogía, no hay reformas. Por ello, la comunicación no es opcional cuando se gobierna, ni puede ser sustituida, simplemente, por propaganda, aunque sea exitosa y honesta. La comunicación como conversación y pedagogía es un reclamo necesario imprescindible cuando se es consciente de que la legalidad ganada en las urnas debe ir permanentemente acompañada de legitimidad social.
Este enfoque de la comunicación política, centrado en el retorno social y no necesariamente en el rédito electoral —aunque no renuncia a él—, tiene también otros beneficios políticos. Se trata de la capacidad de generar ilusión política que, cuando es colectiva, puede tener un gran efecto movilizador. Y, especialmente, genera una energía de esperanza, basada en las expectativas. Un líder que proyecte expectativas podrá despertar esperanza y generar ilusión. Esta se mueve en el terreno de las emociones y las vivencias. Es una poderosa fuerza que propicia el hecho de creer y soñar, cuando razonar y argumentar no permite imaginar nuevos escenarios, ni pensarlos, ni trabajar por ellos. La ilusión es un combate contra el fatalismo, el determinismo y la parálisis. La ilusión mueve, levanta, une… Y, cuando es compartida, es un coro de motivaciones políticas muy estimulante. Imprescindible, si la agenda de renovación va más allá del recambio y exige innovación total.
Si los gobiernos quieren comunicar, los ciudadanos quieren escuchar. En una sociedad crítica y muy informada, la política está cada vez más vigilada por los ciudadanos. Se multiplican las aplicaciones y plataformas que fiscalizan y monitorizan las actividades de los gobernantes. La transparencia se ha convertido en una exigencia ineludible para gobiernos y políticos. Queremos conocer más, queremos saber todo, y en todo momento. El cambio de mentalidad que supuso internet exige una comunicación 24-7-365. Los ciudadanos esperan relaciones próximas, cercanas, humanas; buscan conversación en la red y presencia física en la calle. Vivimos un cambio muy profundo en las relaciones entre representantes y representados. La política se somete al constante escrutinio público.
Ya no es el poder el que genera la comunicación, es la comunicación la que genera el poder y es el poder el que debe legitimarse diariamente. Se produce un giro de 360º y el círculo se vuelve virtuoso: los ciudadanos exigen comunicación, los gobernantes comunican y los ciudadanos legitiman. La campaña permanente ha dejado de ser una estrategia de gobernantes y gurús para pasar a ser una demanda de la ciudadanía. Lo que es permanente ahora no es la campaña… es la comunicación.
Publicado en: El Telégrafo (Ecuador) (26.10.2014)
Fotografía: Clo Art para Unsplash





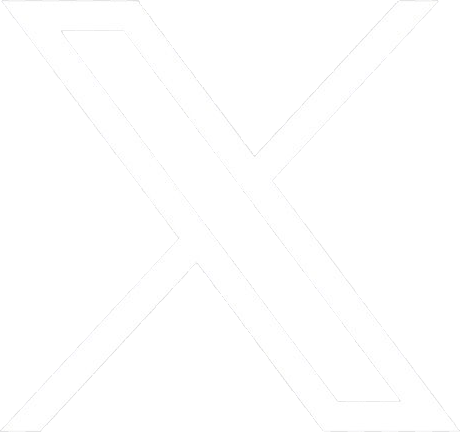






[…] nos recordó recientemente Antoni Gutiérrez-Rubí en uno de sus artículos: “A mediados de la década de los setenta, Patrick Caddell trataba de […]