«Creo que liderar un país es el mayor privilegio que nadie puede tener, pero también uno de los trabajos más exigentes.» Y añadió: «No tengo suficiente energía para seguir con el trabajo. Es el momento.» Con estas palabras, y en un emotivo y sorpresivo discurso, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, renunciaba hace unas semanas al cargo y anunciaba su intención de no repetir en el mandato, aludiendo a motivos personales.
Ardern había mostrado, reiteradamente, una fortaleza y un carácter de líder extraordinarios en momentos críticos, como fueron el atentado contra dos mezquitas en la ciudad de Christchurch o la gestión de la pandemia. A su vez, había logrado ser casi un icono global y un ejemplo de otra manera de hacer política, más cercana, empática y humana. Pero el coste de su esfuerzo la ha vaciado hasta dejarla sin fuerzas para continuar.
Y hace unos días, la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, presentaba su dimisión diciendo: «Soy también un ser humano». Sturgeon apuntaba: «Si la única pregunta era si puedo luchar durante unos meses más, la respuesta es que sí, está claro que puedo. Si la pregunta es si puedo dar a este trabajo todo lo que pide y merece durante un año más, y durante el resto de esta legislatura, la respuesta sinceramente es diferente».
Frente a la franqueza y honestidad de ambas líderes, y a pesar de que son contextos muy diferentes, se han producido interpretaciones diversas que van desde la crítica por mostrar vulnerabilidad y fragilidad, a la consideración de una supuesta incapacidad para llevar a cabo sus responsabilidades políticas. Desde mi punto de vista, todas estas valoraciones alimentan un debate permanente de fondo: ¿Dónde se sitúan los límites del compromiso político y público?
Por otro lado, en un mundo cada vez más polarizado, expresar abiertamente nuestros sentimientos puede percibirse como un valor diferenciador que evidencia las cualidades que todo/a servidor público debería tener: compromiso, corresponsabilidad y coherencia. O todo lo contrario: un punto débil, una brecha por la que colarse y atacar, un estado de fragilidad incapacitante. Y más con las mujeres políticas. La misoginia y el machismo latentes son recalcitrantes.
Quizá les faltó energía suficiente, pero no valor ni ejemplaridad.
Publicado en: La Vanguardia (23.02.2023)
He pedido la colaboración de Carla Lucena para realizar la ilustración de este artículo.





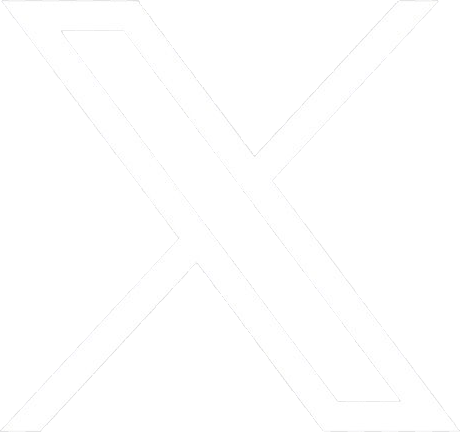






Si las líderes políticas más valiosas están llegando a esta conclusión, están definiendo claramente dónde está el límite, límite que los hombres no eran capaces de reconocer aunque era igual de evidente. Se trata por tanto de construir cuál es la alternativa.