En julio de 2016, Timothy Garton Ash, catedrático de Estudios Europeos en la Universidad de Oxford, donde dirige el proyecto www.freespeechdebate.com, escribía un elocuente artículo titulado Trump desgarra EE. UU. En su texto, escrito meses antes de las elecciones que llevaron a la victoria a Donald Trump, nos advertía de que «la estrategia de Trump no es el proyecto miedo, sino más bien el proyecto ira». Un proyecto centrado en la descalificación total, ad hominem, por ser quien era Hillary Clinton, y no por lo que dijera o hiciera. En este proceso de destrucción visceral del adversario, el insulto jugaba un papel muy importante: era violencia verbal en sublimación de la violencia oculta, contenida, insaciable. Insultar era disparar.
La ira, como todas las pasiones, es eficaz para movilizar, pero no para razonar. La ira no sirve a la política democrática porque no concibe la alternancia, solo la destrucción del rival. Scott Atran investiga la sacralización de valores en el CNRS de París a través de la neurociencia: «Observamos cómo la sacralización de valores inhibe el razonamiento deliberativo en favor de respuestas inmediatas y reflejas». Y lo afirma con pruebas: «La neuroimagen nos muestra que el circuito de la felicidad en el cerebro es el mismo que el de la venganza. Eso explica por qué es tan difícil disuadir a quien quiere una revancha».
La apuesta por el insulto y la ira en política es, además de ética y moralmente cuestionable, un camino sin retorno. Empiezas por negar la verdad y acabas negando a tu adversario, no ya tan solo sus razones, sino sus derechos. La ira te arrastra al lodo, a la ciénaga, y alimenta la revancha, no la alternativa política. Deslizarse por las pasiones viscerales es alimentar una hidra que acabará devorándote. ¡Insulta y libera tu rabia y tu ira interior!, promueven los revanchistas de la política.
El insulto es, también, un síntoma de cobardía. Es tan cobarde como barato. No tiene casi nunca costes reales (solo éticos o estéticos) y cohesiona a las tropas enardecidas canalizando su agresividad hacia la ofensa o la humillación del rival, reducido ya a solo un enemigo a destruir. La agitación emocional del insulto convierte a la masa en turba. La turba no quiere justicia, aunque la exija vociferante. Quiere venganza, que es otra cosa.
La política iracunda contagia. Polariza con tal agresividad que disuade a los sensatos, inhibe a los tolerantes, intimida a los moderados y embarra el campo de juego democrático contaminando a los rivales de odio y beligerancia. Decía Thomas Jefferson que «cuando estés irritado, cuenta hasta diez antes de hablar; si estás airado, cuenta hasta cien». Por lo visto y escuchado recientemente, hay quien ha decidido liberar su frustración en forma de veneno verbal. Grave error: la ira devora a sus promotores.
Publicado en: La Vanguardia (11.02.2019)
Fotografía: Pixabay
Enlaces de interés:
– La reconsideración de la ira como emoción política. Sobre Anger and Forgiveness de Martha Nussbaum. María Jimena Sáenz. Diánoia, vol. LXII, núm. 79, noviembre, 20. Universidad Nacional Autónoma de México
– El discurso que (se nos) viene (Beatriz Gallardo. Agenda Pública, 17.02.2019)
– El perdón y tu salud: los beneficios según la ciencia (Jacqueline Howard. CNN en español, 5.06.2019)





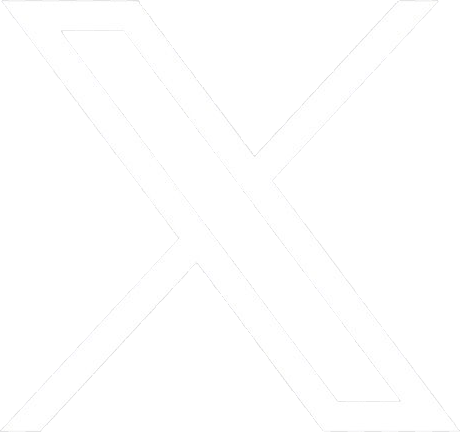






La ira ahuyenta la prudencia y sin prudencia no habrá nunca nuevas ideas, ni nuevas propuestas.