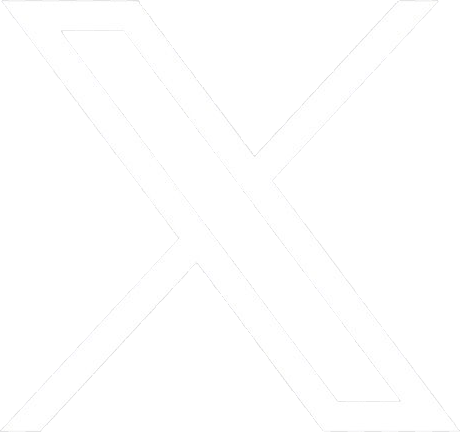Apostar, jugar a la lotería por ejemplo, es un acto irracional, pero que tiene sus razones; y son profundas. Cualquier cálculo de probabilidades confirma que la decisión de hacerlo obedece a motivaciones que no parecen lógicas. En el sorteo de los jueves de la Lotería Nacional, la probabilidad de ser premiado es de 1 entre 600.000; y en el sorteo de Navidad es de 1 entre 85.000. En la Quiniela, acertar haciendo pleno puede suceder con una probabilidad de 1 entre casi 5 millones. En la Lotería Primitiva, esta es de 1 entre 14 millones. Le sigue el Cuponazo, con 1 entre 15 millones. Y, por último, el Euromillón (¡ay, Europa!), con una probabilidad de 1 entre 76 millones. Ya habrá tiempo de calcular —si existen— las ventajas estadísticas de la Grossa, pero es evidente que, a pesar de las causas ideológicas o patrióticas, en esta última oferta jugar a las apuestas es inexplicable… simplemente con datos. Hay otras explicaciones.
El filósofo Lucio A. Séneca hacía esta reflexión, en su ensayo imprescindible titulado Sobre la brevedad de la vida: «La vida se divide en tres tiempos: el que fue, el que es, el que será. De ellos, el que vivimos es breve, el que viviremos, dudoso, y el que hemos vivido inamovible. Sobre este último, la fortuna ha perdido toda autoridad». Ahí, en la posibilidad de cambiar el futuro (que intuimos por lo vivido y por lo que vivimos), radica una poderosa razón para jugar a las apuestas y soñar en otro futuro. Es decir, paradójicamente, en cambiar tu presente y tu pasado. La fortuna como la única que puede evitar el determinismo de lo conocido, la inercia de lo cotidiano, la previsibilidad de la vida.
No todas las personas que juegan se sienten insatisfechas de su realidad, a pesar de que muchas apuestan —a la desesperada y dramáticamente— como la opción imposible para salir del agujero negro en el que viven, o prisioneras de ludopatías diversas y espirales de autodestrucción. Pero todas desean algo diferente a lo que tienen o viven. Y, sobre todo, distinto a lo vivido. Todas confían en la suerte como la última apuesta vital para dirigir sus vidas o, al menos, para mejorarlas. En el fondo, es asumir que el destino (mejorarlo, cambiarlo) no depende solo de lo que cada uno pueda proponerse. Sienten que se necesita un golpe de suerte significativo para conseguirlo. Apostar es aceptar tu realidad, pero no renunciar a la azarosa posibilidad de modificarla: la fortuna.
Apostar es un síntoma. Un indicador social y económico. Parece, también, que político. Los catalanes se han gastado este año en la compra de décimos para el sorteo de Navidad 47 euros por habitante; un 8,46% menos que el año pasado, el doble que la media española. Pero, a pesar del notable descenso, del que la aparición como competencia de la Grossa no es ajena, lo cierto es que es una cifra espectacular.
Apostar es esperar. Esperar el día y la suerte. También soñar: empezar a construir la justificación racional —o moral— de lo inexplicable. Es entonces cuando la conversación sobre lo cerca que hemos estado (mentira piadosa y absurda) prepara la argumentación para justificar el gasto, el deseo y el ánimo de volver a intentarlo: ¡El año que viene, quizá!, nos decimos, resignados e inconscientes. O bien podemos volver a Séneca: «Dispones de lo que está en manos de la fortuna y renuncias a lo que está en la tuya. ¿Qué miras? ¿A dónde vas? Todas las cosas venideras yacen en la incertidumbre. ¡Vive de una vez!»
Publicado en: El Periódico de Catalunya (30.12.2013)(versión .PDF)
Fotografía: Nick Fewings para Unsplash