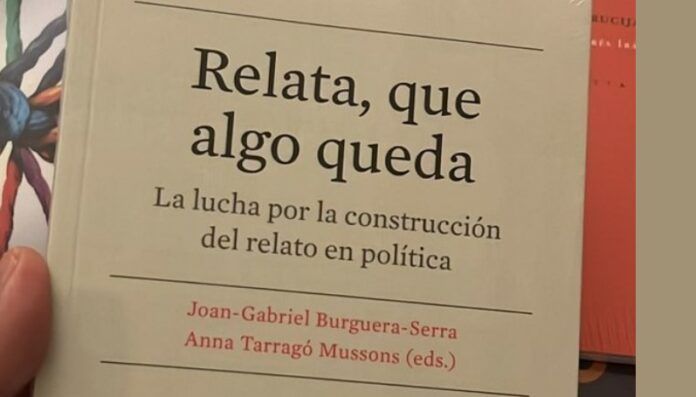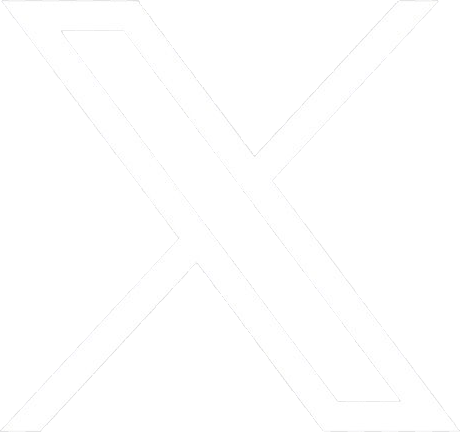La crisis provocada por la COVID-19 no tiene precedentes en nuestro pasado reciente. Nadie estaba preparado para enfrentarse a ella. La política fracasó en su capacidad preventiva, anticipatoria, protectora, y eso generó una triple crisis: política, social y económica. La incertidumbre, con la que debimos, y debemos, aprender a convivir, caló hondo en todos los aspectos de nuestras vidas.
Decir que vivimos tiempos inciertos no es una novedad para describir el clima de esta época. De hecho, en 1987, el Army War College de Estados Unidos acuñó el acrónimo VUCA (volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad) a fin de describir la realidad para la que debía prepararse la institución en el mundo multilateral que resultó del final de la Guerra Fría. Años después, el acrónimo VUCA fue adoptado por líderes empresariales y fue incluido en las clases de las principales escuelas de negocios para describir el ambiente caótico, turbulento y rápidamente cambiante que adoptó la nueva etapa.
La volatilidad se refería a la naturaleza y la dinámica de los cambios, así como a la velocidad y el volumen con los que se producían. La realidad social se movía deprisa y el tiempo de reacción era escaso. El ritmo frenético marcado por la volatilidad originaba una falta de previsibilidad y una gran incertidumbre al no saber qué factores se iban a desarrollar y cómo nos podían llegar a influir, lo que precipitaba, además, muchas de las decisiones que había que tomar.
La complejidad de los problemas y la variabilidad en cuanto a sus posibles soluciones eran otro de los factores que influían. Cada vez era más complejo entender la relación entre diferentes elementos que se interrelacionaban entre sí y, cuando se perdía la conexión entre la cadena causa-efecto, se generaban confusión y desconcierto.
Finalmente, la ambigüedad estaba relacionada con el aumento de la confusión y la falta de claridad a la hora de determinar cuáles eran los factores o las variables que determinaban un hecho o suceso. La ambigüedad inyectaba una alta dosis de inseguridad, entendida como una de las principales causas de conflicto.
Si en el contexto previo a la pandemia vivíamos tiempos VUCA, las consecuencias trágicas de ésta nos exponen —con toda su crudeza— a nuestras fragilidades y vulnerabilidades individuales y colectivas. La pandemia ha puesto de manifiesto que, sin proyectos colectivos y futuros compartidos, no hay posibilidades individuales sostenibles de desarrollo y realización. La solidaridad transversal debe sobreponerse en ese mundo egoísta.
Si a esta situación le sumamos que uno de los resultados más dramáticos de esta crisis será el aumento de la pobreza y el incremento de las desigualdades sociales existentes, el panorama global se prevé muy complejo.
Y a un mundo inestable e incierto, se le agrega la fatiga pandémica de una sociedad nerviosa con paciencia limitada. Ya no hay solo miedo, hay ira y desconfianza hacia
el futuro que no parece esperanzador. Un estudio del Deutsche Bank pronostica que el año 2020 podría marcar el fin de la segunda era de la globalización, comprendida entre 1980 y 2020, y dar paso a la era del desorden, entendida como «un nuevo superciclo estructural». William Davies describe en su libro Estados Nerviosos (2019) que «la velocidad y la cultura de la reactividad en la que vivimos hacen que actuemos cada vez más de acuerdo con nuestras sensaciones y no con formas más lentas de deliberación y de razón». Las personas se apoyan cada vez más en los sentimientos que en la realidad.
El miedo generado por la pandemia y la incertidumbre ante el presente y el futuro revelan en la ciudadanía emociones negativas como son el resentimiento o la ira, difíciles de gestionar si no se comprenden las causas estructurales e inmediatas del malestar. Pankaj Mishra explica en su libro La edad de la ira (2017) que el miedo generado por la pandemia y por la incertidumbre produce, en muchos casos, un sentimiento de resentimiento que, en ocasiones, muta hacia la ira, y allí es donde aparece, a veces, la violencia. A su vez, esta ira alienta la desconfianza, iniciando, nuevamente, el círculo vicioso.
La epidemia genera nuevas fracturas: ganadores y perdedores, Norte y Sur, y una profunda fractura generacional. Una encuesta global del Financial Times, realizada a personas de entre 16 y 30 años, mostraba que los más jóvenes están experimentando un creciente resentimiento hacia las generaciones mayores. Están frustrados e impacientes porque saben que vivirán peor que sus padres. Sienten que el pacto generacional se rompió desfavorablemente para ellos.
En este contexto, las protestas que estamos viviendo en distintas partes del mundo reflejan este profundo malestar ciudadano. Cualquier detonante actúa como chispa que prende en una sociedad altamente inflamable en lo emocional, que vive en la incertidumbre, con miedo a lo que viene y con un gran descontento con los Gobiernos. El polvorín social de la desigualdad, las dificultades económicas y la crisis de representación consolidan la legitimidad de la explosión ciudadana en las calles. Y, en esta sociedad hiperconectada, las redes sociales hacen de mecha para el surgimiento de las protestas.
Como vemos, los desafíos para la gobernabilidad son muchos y profundos. Saber entender la atmósfera emocional en la que se desenvuelve lo político deviene crucial para poder interpretar nuestro presente. Poner el acento en la recepción y no en la emisión política implica nuevas lógicas y nuevos desafíos. (…)
—
Este texto es un fragmento de la introducción que escribí para el libro: Relata, que algo queda. La lucha por la construcción del relato en política. Joan-Gabriel Burguera-Serra, Anna Tarragó Mussons (eds.) (Edicions UB, 2021)(Colección: Periodismo activo. Escena Pública) (Leer las primeras páginas en versión .PDF)