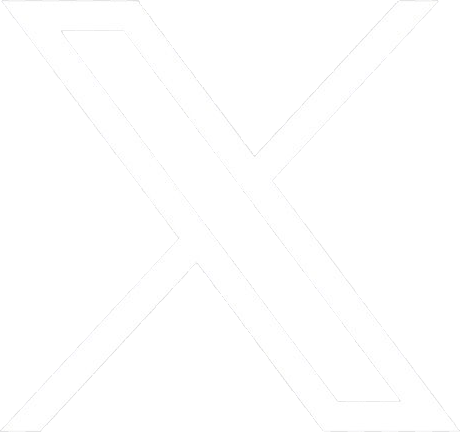IGNACIO RAMÍREZ & ANTONI GUTIÉRREZ-RUBÍ
«Una diputada difundió al aire sus métodos para disimular la papada del presidente».
«–¡Decime que es fake!»
«El presidente posteó fotos de los nuevos caniles para sus mascotas».
«–¡Decime que es fake!»
«La ministra de Seguridad dijo detener a una célula terrorista pero eran profesores de ping pong».
«–¡Decime que es fake!»
Los lenguajes de época dejan pistas que ayudan a reconstruir el Zeitgeist de un tiempo, los modos de decir son también modos de sentir. En la Argentina, se ha viralizado una expresión que captura rasgos de este tiempo. A mitad de camino entre la orden y el ruego, «decime que es fake» es una frase hecha, pero hecha por una época.
La negación voluntaria, «decime que es fake», intenta postergar al menos durante unos segundos el aterrizaje sobre una realidad que se percibe intolerable. Cuando lo real nos resulta inverosímil, esperamos que se trate de un error óptico, de un mal sueño o que simplemente sea… fake, es decir, un hecho hecho, una noticia manufacturada deliberadamente para irritar o irritarnos. Decime que es fake: prefiero que la verdad sea mentira.
La frase revela algo de la estructura del nuevo espacio público y a la vez nos deja espiar el interior de las electrificadas subjetividades contemporáneas. La segregación ideológica y el aislamiento cognitivo –condiciones que dan origen y contagiosa viralidad a la expresión– y el vínculo cínico con el entorno comunicacional que se puede sospechar detrás del ruego, son elementos que subyacen al nexo entre el texto «decime que es fake» y su contexto.
Lo real se vuelve inverosímil, dando pie a una relación cínica con lo que vemos o leemos, detrás de lo cual asumimos una voluntad manipuladora omnipresente. Podría tratarse de una desconfianza defensiva como mecanismo para sobrevivir en un entorno donde predomina el engaño y la manipulación, una suerte de escudo cognitivo contra la intrusión capilar de la publicidad. Un filtro crítico y purificador de las noticias que consumimos o que respiramos. Pero no ocurre eso, en efecto ocurre lo contrario: la desconfianza se expande corrosivamente sobre todos los ámbitos, atrofiando nuestra capacidad para discernir qué es real y qué no lo es. Bajo estas condiciones, la verdad subjetiva ya no necesita estar ligada a lo verdadero o falso sino a las creencias.
«¡Decime que es fake!» suele ser expresado como reacción frente a una noticia del otro político, del adversario. Pero ese otro ya no surge sencillamente como un otro diferente, constitutivo por contraste de mi propia identidad, sino que aparece como una interferencia, como un ruido molesto que señala algo roto en lo real. La reacción «¡decime que es fake!» sugiere que el otro político se me aparece como una representación demonizada y deforme. Más que un estereotipo, una caricatura. Acaso una hipótesis: la endogamia electoral y el aislamiento cognitivo, propios del espacio público digital regido por algoritmos, incuban hostilidad e intolerancia.
La escena sociopolítica de este mundo se distingue por la crisis de autoridad que retrata Martin Gurri en su libro La rebelión del público y la crisis de la narración sobre la que reflexiona sombríamente Byung-Chul Han en su más reciente publicación. Qué duda cabe, el fantasma del nihilismo recorre el mundo. Como reacción a la fragilidad y la incertidumbre de este tiempo, se potencia una subjetividad política que, refugiada en la desconfianza, solo parece crecer mediante la rabia nihilista que sacude a casi todos los sistemas políticos. Paradójicamente, o no, el descreimiento radical de época fortalece las creencias subjetivas más primarias. Descreer de todo y de todos se transforma en una Fe cada vez más extendida.
El problema radica en que la política y la democracia requieren de confianza. Sin confianza, la democracia se drena de legitimidad y las sociedades se deshilachan. Frente a este inquietante contexto, la comunicación política no tiene un rol puramente descriptivo, sino que puede contribuir a revertir o a acelerar los procesos de desintegración. Con el caso Trump como ejemplo más destacado, en los últimos años se ha popularizado un estilo de retórica política que entraña una degradación deliberada del lenguaje político; empobrecimiento que conduce a una constante agresión cognitiva sobre la sociedad que deteriora la imaginación política y descalcifica los lazos sociales.
Cuando el año 2023 daba sus primeros pasos, el influyente analista Ian Bremer resumía los principales riesgos que enfrenta la humanidad. Entre ellos, destacaba lo que su informe califica como Weapons of Mass Disruption: «La desinformación florecerá y la confianza (la ya frágil base de la cohesión social, el comercio y la democracia) se erosionará aún más. Esta seguirá siendo la moneda central de las redes sociales, que, en virtud de su propiedad privada, su falta de regulación y su modelo de negocio que maximiza la participación, son el caldo de cultivo ideal para que los efectos disruptivos de la IA se vuelvan virales. Estos avances tendrán efectos políticos y económicos de largo alcance».
Las extremas derechas contemporáneas no lucen muy preocupadas por este paisaje nihilista ya que participan activamente en su promoción. Son las fuerzas democráticas, a través de sus acciones y de sus lenguajes políticos, las que tendrán la responsabilidad de evitar el destino al que los factores examinados parecieran empujarnos. Democratizar la economía y el bienestar serán una condición indispensable, pero recuperar la confianza también exigirá un lenguaje político auténtico y audaz.
En el seno de tanta razón pesimista, se esconden posibilidades más luminosas: que la política como arte de la impostura y el engaño digital de los sentidos, incube una sed de autenticidad donde ya no gane la «gestión de la apariencia» sino la palabra capaz de conectar con el sentir auténtico y la acción capaz de impactar sobre la experiencia sensible. Un lenguaje que frente a las decisiones o definiciones políticas que nos parecen equivocadas o dañinas, no reaccione negadora o cínicamente sino con una respuesta transformadora y estimulando la imaginación colectiva de un futuro mejor. No, no es fake, tampoco una pelea entre lo verdadero y lo falso. Es la recrudecida disputa política contemporánea.
Frente a los procesos de individualización que fueron clausurando el siglo XX, la sociología se preguntaba: «¿Podremos vivir juntos?» Tal vez la pregunta política de este tiempo sea algo más inquietante: «¿Queremos vivir juntos?»
Ignacio Ramírez es sociólogo y director del Posgrado en Opinión Pública de FLACSO Argentina. Antoni Gutiérrez-Rubí es experto en comunicación política y director de Ideograma.
Publicado en: CTXT (24.01.2024)