El caos tiene un gran poder de fascinación en política. El mito por el cual del caos y de la destrucción puede surgir algo nuevo —y superador— está sólidamente anclado en nuestra cultura y relatos milenarios, como el del Ave Fénix. Le disputa el centro de lo creativo y lo atractivo al aburrido, previsible orden, que muestra signos de decadencia y obsolescencia. Un orden establecido que hoy está en entredicho por sus limitaciones, cuando no fracasos.
En ese anhelo, la teoría del caos (utilizado en matemática, física y otras ciencias como biología, meteorología y economía) se usa desde hace algunos años para explicar algunos fenómenos sociales y políticos, y también para dar sentido a realidades cada vez más complejas, dinámicas, en evolución y con eventos que nos resultan incomprensibles e inesperables bajo los viejos paradigmas.
En concreto, la teoría del caos plantea que, desde el desorden y descontrol, incluso el que surge de conflictos a escala, puede haber un reordenamiento de la situación social. En geopolítica, muchas veces se interpretan algunas decisiones desde el «caos constructivo» teniendo en cuenta su supuesta virtud transformadora: del desorden puede emerger un nuevo orden, una reconfiguración del poder que resulte favorable a uno de los agentes. Un conflicto, incluso violento, puede llegar a dar frutos para alguna de las partes interesadas. Y este beneficio puede ser tanto por la vía del resultado como por el miedo que infunde en los involucrados, y el desvío de la atención y los recursos del adversario.
Este enfoque tiene algunos rasgos interesantes para comprender lo que ocurre con las nuevas derechas. Tomando a los valores como un ordenador de la vida social, un profundo cuestionamiento de estos puede llevar al desorden, y, en última instancia, a una sensación de caos que favorezca los cambios que proponen y ambicionan más o menos explícitamente.
Uno de los pilares de estas estrategias ha sido el cuestionamiento de normas de convivencia, de reglas de juego y de límites en el diálogo público. Estas acciones, enmarcadas en la batalla cultural que se proponen librar, y la importancia que puede adquirir la iniciativa individual hacen de la teoría del caos una herramienta interesante de la que aprender y reconfigurar la realidad a su voluntad. Giuliano da Empoli en el ensayo Los ingenieros del caos explica cómo estos neopopulistas modernos aprovechan «que el poder político está inconsciente, sumiso y oportunista ante la revolución tecnológica» para usar —en algunos casos con complicidad descarada— el poder de las plataformas tecnológicas para desbordar el marco institucional alimentando la polarización en su beneficio. El cocktail de polarización, desinformación y bulos es usado como brebaje embriagador por parte de estos tahúres del caos.
¿Qué relación hay entre estas nuevas derechas, la fascinación por el caos o la destrucción redentora, y la pulsión autócrata? ¿Existe esta relación? Stephen Greenblatt es un catedrático de Harvard, y es uno de los máximos expertos mundiales en Shakespeare. En 2019 escribió: El tirano: Shakespeare y la política. El libro gira en torno a las preguntas que Shakespeare se planteó una y otra vez en sus dramas: ¿Cómo es posible que un país entero caiga en manos de un tirano? Greenblatt traza una diferencia entre las características que le permiten a un tirano ocupar el poder y aquellas necesarias para gobernar, muchas veces antagónicas con las primeras. Indica que, para llegar al manejo del poder son imprescindibles «la determinación, la capacidad de intrigar, de engañar hasta tus propios aliados y un narcisismo obsceno; pero una vez en la cima esas cualidades son incompatibles para un buen gobierno y —por eso— los tiranos tienden a desmoronarse más pronto que tarde». Este fenómeno es también conocido como el síndrome de Hubris.
A partir de las figuras de Macbeth, el rey Lear, Coriolano, Julio César y, sobre todo, Ricardo III, Greenblatt traza el retrato del tirano shakespeareano: «Narcisista, arrogante, colérico, dominante, de una masculinidad agresiva, con un hondo desprecio hacia las leyes porque se interponen en su camino y movidos por inquietudes psicosexuales diversas (la necesidad de mostrar su virilidad, el temor a la impotencia, la ansiedad a no ser considerado suficientemente poderoso, etc.)». Hablamos de Shakespeare y de la tiranía en la historia, sí; pero su actualidad es sobrecogedora.
El coqueteo con la pulsión autócrata —y su poder de destrucción a través del caos, del desorden creativo— tiene predicadores poderosos. Donald Trump reiteró, de forma audaz y relativizadora, que sería «un dictador, pero solo el primer día». Y en su primer mandato ya apuntó al «estado profundo» como su principal enemigo. Y Javier Milei afirmó, también en otra entrevista reciente: «Amo ser el topo dentro del Estado. Soy el que destruye el Estado desde adentro. Es como estar infiltrado en las filas enemigas. La reforma del Estado la tiene que hacer alguien que odie el Estado».
Para estos nuevos apologetas del supuesto caos o destrucción creativa, las reformas son una claudicación o, lo que es peor, una traición. Lo único verdaderamente revolucionario —en su visión mesiánica y redentorista— es la destrucción. Pero todas las autocracias empiezan con destrucción. Las democracias construyen, reforman o evolucionan. Comprender el irresistible encanto del fuego simbólico —o a veces real como en el golpe de estado del 6 de enero de 2021 en Estados Unidos o del 8 de enero de 2023 en Brasil— es una tarea compleja.
La fascinación por el caos, de los nuevos jokers de la política es reveladora: «Introduce un poco de anarquía, altera el orden establecido y todo se volverá caos. Soy un agente del caos», proclamaba Joker. Fue un éxito de taquilla. Se viene Joker 2.
Publicado en: El País América-El País (25.06.2024)
Fotografía: Rod Long para Unsplash





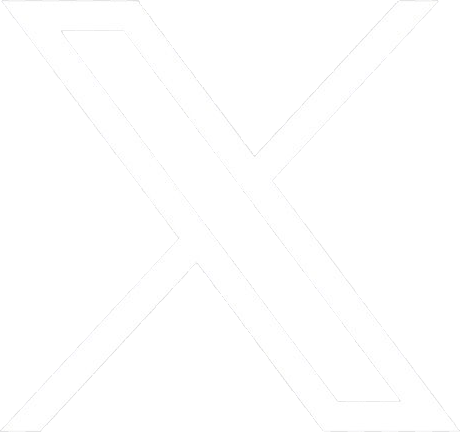






Gracias por el artículo amigo.