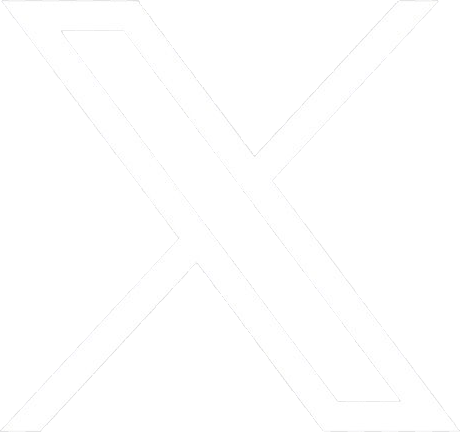La palabra del año 2016 para el Diccionario Oxford fue «posverdad». En su definición se habla de «circunstancias en las que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal». Según la publicación británica, su uso ha aumentado en un 2.000 % con respecto a 2015. Es, sin duda, la palabra de moda, la que se ha usado para explicar los resultados del referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea y la que se está usando para explicar el triunfo de Donald Trump.
El término, sin embargo, no es nuevo, ni mucho menos. En 1992, el guionista Steve Tesich lo utilizó en un artículo para la revista The Nation: «nosotros, como pueblo libre, hemos decidido que queremos vivir en una especie de mundo de la posverdad». Tiempo después, en 2004, el escritor norteamericano Ralph Keyes lo introdujo en el título de su libro The post-truth era: dishonesty and deception in contemporary life. Según Keyes, la mentira había dejado de ser un antivalor en la política a causa de dos importantes factores: la falta de confianza en las instituciones y el avance de la tecnología. El aumento de la desconfianza pública minó la credibilidad de las instituciones democráticas y el desarrollo tecnológico; por un lado, aumentó la transparencia y la vigilancia democrática y, por otro, difuminó los límites de la realidad (de hecho, el informe Government at a Glance 2015 reveló que la confianza media de los países miembros de la OCDE disminuyó más de tres puntos porcentuales en los últimos siete años).
En 2010, el bloguero David Roberts retomó el concepto, aunque esta vez para referirse a los políticos que negaban el cambio climático a pesar de las pruebas científicas que lo sustentaban. La novedad era, entonces, considerar a la verdad como algo secundario, como un elemento no decisivo en la credibilidad de un asunto. Así, los argumentos basados en hechos reales y contrastables parecían tener, cada vez, menos relevancia. El logos aristotélico entraba en una profunda crisis.
La mayoría silenciosa
En esta última campaña electoral norteamericana, donde mejor se ha materializado el paradigma de la posverdad ha sido en Facebook. De acuerdo con el Pew Research Center, el 44 % de los estadounidenses se informó a través de esta red social, en la cual, según se comprobó, circularon noticias falsas, equívocas, inexactas… ¿Facebook o Fakebook? Se generó una burbuja de información, alimentada de forma automática por algoritmos, que influenció y contaminó a los usuarios, ofreciéndoles contenidos en función de sus preferencias y las de sus contactos. «Cuando un hecho empieza a parecerse a lo que tú crees que es verdad, se vuelve muy difícil para cualquiera advertir la diferencia entre hechos que son ciertos y hechos que no lo son», apuntaba Katharine Viner, directora de The Guardian, en un artículo publicado en julio de este año, en el que ya pronosticaba la victoria republicana y explicaba cómo la tecnología altera la percepción de verdad. El desarrollo de burbujas de contenidos agravó el aislamiento informativo e hizo que las informaciones rigurosas tuvieran menos influencia que las creencias y las emociones personales. La verdad se convirtió en elemento secundario y permitió que las emociones tomaran el liderazgo y sustituyeran a los hechos.
Ambos candidatos, dentro y fuera de las redes, en sus discursos y mensajes publicados en Twitter y Facebook, desafiaron la verdad; por ello, durante la campaña electoral, se multiplicaron los sistemas y plataformas de fact-checking, incluso algunos lo hicieron en tiempo real durante los debates. Sin embargo, uno mintió más que otra. El 70 % de las declaraciones que hizo Donald Trump, según análisis de Politifact, fueron falsas, lo que le valió, en 2015, el premio al mentiroso del año (Hillary Clinton, en cambio, mintió en el 30 % de sus afirmaciones). Michael LaBossiere, profesor de Filosofía en la Universidad de Florida, decía sobre Trump «ha perfeccionado la mentira intolerable como herramienta de campaña […] hace una declaración claramente falsa o incluso absurdamente falsa, que atrae la atención de los medios. Y se aprovecha de ello hasta que llega el momento de hacer otra».
Muchos expertos aseguran que con Trump ganaron la antipolítica, el antiestablishment y los antivalores, pero fue también y, sobre todo, un triunfo republicano. El 90 % de los votantes republicanos terminaron apoyándole ─únicamente 3 puntos por debajo del porcentaje de apoyo republicano logrado por Romney en 2012─. Sólo que estos votantes discretos no revelaron su apoyo en las encuestas, no quisieron demostrar sus preferencias antes de tiempo. Fue una mayoría más silenciosa que nunca.
Demoscopia sin emociones
La demoscopia tradicional volvió a fallar, como ya lo había hecho en Reino Unido, Colombia y en otras contiendas electorales. Aunque esta vez sólo fue por 100.000 votos, al no darse cuenta de que varios de los estados pendulares (Florida, Iowa, Pensilvania, Ohio y Carolina del Norte) se decantarían por el candidato republicano. La demoscopia tradicional tiene ante sí, al menos, dos grandes desafíos: en primer lugar, lograr muestreos que sean lo suficientemente representativos de la sociedad actual; y, en segundo lugar, sobrepasar el terreno de las opiniones, ajeno a los intereses y al comportamiento de los ciudadanos y cada vez más opaco por el creciente fenómeno del voto oculto. En tiempos en los que el valor de la palabra se reduce al máximo, resultan mucho más eficaces las herramientas que miden comportamientos en tiempo real. Como apuntaba el experto Juan Manuel López Zafra, «en un mundo donde todos los días, a todas horas, los votantes dejan un rastro digital, triunfará quien sea capaz de identificar el comportamiento de cada segmento de votantes». Y así sucedió. La nueva demoscopia, la que analiza interacciones, actitudes y comportamientos, fue bastante más precisa en el diagnóstico de las emociones de los votantes y en su predicción electoral.
Trump comprendió que el discurso racional no es suficiente en comunicación política. Y no fue el primero. En 1968, un Richard Nixon recién llegado a la Casa Blanca contrató a Harry Treleaven, un hombre de la publicidad que creía que las campañas electorales «ofrecen pocas posibilidades para la persuasión lógica y que está bien que así sea porque probablemente la mayoría de las personas votan por motivos irracionales, emocionales, mucho más de lo que los políticos profesionales sospechan». En la era de la posverdad, esto se hace todavía más evidente, importa mucho más lo que el candidato hace sentir que lo que hace pensar, las emociones que logra despertar que lo que dice o deja de decir. Es la política de las emociones, donde el relato, la narración, es la clave de todo. El político debe construir un relato capaz de movilizar a los ciudadanos y de vincularlos emocionalmente. Eso hizo Donald Trump. Y eso no supo hacer Hillary Clinton, quien perdió eficacia entre los norteamericanos blancos de clase media e incluso entre las mujeres y los latinos, a quienes no logró movilizar como se esperaba.
Trump, el triunfo de la desintermediación
Otro fenómeno que comprendió mejor Donald Trump fue el de la desintermediación de la información, otra de las grandes consecuencias de la posverdad. El republicano tuvo en su contra, probablemente, la mayor coalición mediática de la historia: New York Times, The Washington Post, The Huffington Post, CNN, USA Today, Atlantic Magazine… y hasta la revista Vogue. Pero les desafió con sus propios canales y herramientas, con una importantísima audiencia propia (cuando ganó las elecciones contaba con 13,5 millones de seguidores en Twitter, más de los que tiene, por ejemplo, The Wall Street Journal) y con un registro único que destacó por su autenticidad y su capacidad de generar polémica.
Facebook tiene, sólo en Estados Unidos, casi 200 millones de usuarios. Según un estudio del Pew Research, prácticamente 8 de cada 10 usuarios de Internet tienen una cuenta (el 88 % de las personas entre 18 y 29 años; el 83 % de las mujeres; el 84 % de las personas que ganan menos de 30 mil dólares al año; el 81 % de la población urbana…). El equipo de campaña de Hillary Clinton, consciente de la potencia y de la capacidad de segmentación de Facebook, invirtió 30 millones de dólares en esta red, una cifra nada despreciable, aunque fuera más de la sexta parte de lo dedicado a televisión. Mientras que el equipo de Donald Trump invirtió en Facebook 90 millones de dólares ─el triple─ y añadió, además, una inteligente estrategia de transmisiones en vivo a través de Facebook Live (los días previos a las elecciones llegó a emitir hasta 10 veces por día, con una media de 150.000 comentarios por vídeo). «Una consecuencia de la migración hacia lo digital es que los ciudadanos cada vez están menos expuestos a ideas que contradigan su visión del mundo», como asegura Miquel Urmeneta, profesor y periodista de la UOC. Ya no hay espiral del silencio impuesta por los medios, o, al menos, ésta ya no es capaz de definir votos.
La posverdad (entendida como desconfianza en instituciones, irrupción de micropoderes, desintermediación de la información, ausencia de capacidad predictiva, emocionalidad discursiva, etc.) no es algo nuevo, ni es una creación de Donald Trump, pero sí fue él quien mejor la entendió en estas últimas elecciones y quien supo ponerla a jugar a su favor.
Publicado en la revista La MUY de Enero/ Febrero 2017 (26.01.2017)
Enlaces asociados:
– Sobre el concepto ‘posverdad’
– Entrevista sobre el fenómeno del odio en las redes sociales: acoso, trolls y violencia
– Entrevista: ‘¿Por qué la mentira es más atractiva que la verdad?’
– Trump en Facebook Live
– Facebook o Fakebook
– ¿Tiene Facebook la clave del éxito electoral de Trump?
– ¿Fue Facebook Live la clave de la victoria de Trump?
– Cuando no hace falta la verdad… (Jurdan Arretxe. Noticias de Guipuzkoa, 12.02.2017)
– Munich Security Report 2017. Post-Truth, Post-West, Post-Order?
– “En la era de las noticias falsas, hay que proteger a los medios de calidad” Andrus Ansip, vicepresidente de la Comisión Europea y responsable del Mercado Único Digital (José Manuel Abad Liñán & Lucía Abellán. El País, 4.03.2017)